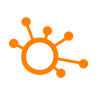La justicia alimentaria no llega: ¿Dónde está el enfoque de género?
- publicado por Derecho Interactivo
- Categorías Autores, Columnas, Ximena Flechas Lara
- Fecha 16 noviembre, 2025
- Comentarios 0 Comentarios
Colombia ha avanzado en robustecer las normas que reconocen y garantizan el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos de sus progenitores. El marco legal contempla mecanismos civiles, administrativos y penales para exigir este derecho. Sin embargo, el ejercicio efectivo de esta obligación revela una problemática e injusticia entre lo normativo y la realidad. Este artículo examina, desde una perspectiva crítica y de género, por qué la existencia de normas y la falta de formación, de conciencia y de una cultura social en nuestra país, no garantiza el cumplimiento inmediato de la cuota alimentaria y de cómo el Estado Colombiano sigue fallando en su deber de protección.
La obligación alimentaria en Colombia está regulada por el Código Civil (arts. 411 a 427), el Código de Procedimiento Civil (arts.422, 435 a 446), la Ley 1098 de 2006
(Código de Infancia y Adolescencia, arts. 24, 26,27, 28, 129 a 133) en la Ley 12 de 1991 y el Código Penal (art. 233 sobre inasistencia alimentaria) las medidas cautelares contempladas en el art. 130 de la Ley 1098 habilita el embargo de hasta el 50% del salario del responsable y las conciliaciones a los mismos1.
Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia T -212 de 1993 señalo que: “la obligación alimentaria encierra un profundo sentido ético y social, ya que significa la preservación del valor primario: la vida”. Entiéndase entonces, que en lo que a obligaciones alimentarias respecta, el no pago de alimentos por parte de uno de los padres causa una vulneración al derecho fundamental de la Vida. Como es claro, “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física y la salud (…)”
En principio, el sistema normativo parece ofrecer un andamiaje integral. Pero en la práctica, su aplicación es lenta, desigual, injusta y muchas veces ineficaz.
La distancia entre lo que la ley promete y lo que la vida permite solo la entiende quien lo padece, porque, al final, como dice el viejo dicho, solo el que lleva el zapato sabe dónde le aprieta.
La recientemente Ley 2541 de 20252 “Ley Sarita” introduce reglas importantes sobre alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, como la entrega anticipadade títulos ejecutivos en procesos sin oposición. Al reducir los obstáculos procesales que entorpecen el acceso oportuno a las cuotas alimentarias, se protege efectivamente el bienestar físico, emocional y educativo de los menores. La entrega anticipada de alimentos no solo agiliza el proceso, sino que actúa como una medida de reparación concreta, al transformar el proceso judicial de un factor de reproducción de desigualdades en una herramienta tangible de justicia social para familias en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la norma no resuelve la demora estructural en la admisión de las demandas por la congestión en los Despachos civiles. Mientras se admite la demanda y se decretan la entrega de alimentos provisionales puede tardar varios meses, entre 3 a 4 meses, a este tiempo debemos sumarle que por lo menos debe existir una demora de dos meses, ¿quién responde por los gastos diarios del menor, mientras se resuelve el litigio?, el sistema no soluciona la carga económica y emocional del sostenimiento de los hijos a las madres que los crían solas, sin brindar respaldo institucional ni acompañamiento efectivo. Si bien existen también padres en situación similar, las cifras muestran que son las mujeres quienes asumen mayoritariamente ese rol. Es cierto que la ley de alimentos no distingue por género, pero el problema excede lo jurídico: incluso la sociedad, con sus estereotipos y juicios, tiende a responsabilizar más a las mujeres y a brindarles menos apoyo en la práctica.
Por otro lado, pese a la existencia del delito de inasistencia alimentaria, los procesos penales enfrentan una alta congestión que impide respuestas oportunas. La demora en la citación del deudor a la audiencia de conciliación retrasa aún más la posibilidad de cumplimiento. En la práctica, no es posible una garantía efectiva para el menor o para la persona cuidadora.
En Colombia, se registran aproximadamente 55.000 demandas por omisión de la cuota alimentaria, una cifra que apenas refleja una parte del problema. A esa estadística habría que sumarle los innumerables casos de mujeres que no demandan, no porque no exista necesidad, sino porque la misma sociedad las disuade: “tranquila, usted puede sola”, “no le dé el gusto de verlo rogando” “demuéstrele que usted puede” o “si lo demanda, él más se va a desentender por rabia”. Estas narrativas no solo individualizan el problema, sino que perpetúan la carga sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia social frente al incumplimiento estructural de las obligaciones paternas.
Un elemento que agrava este escenario es la precariedad de la educación en Colombia en torno a la responsabilidad parental. No existen campañas sostenidas ni políticas públicas eficaces que sensibilicen a los padres sobre la importancia ética, jurídica y afectiva de cumplir con la cuota alimentaria. En muchos casos, la omisión se convierte en un castigo hacia la madre o una expresión de ira, sin que se perciba la gravedad de afectar directamente al menor. Esta conducta debería ser socialmente inadmisible, incluso sagrada. En países con mayores niveles de corresponsabilidad y cultura jurídica, particularmente en Europa y Norteamérica, la obligación alimentaria está tan interiorizada que las cifras de demandas por incumplimiento son considerablemente más bajas que en Colombia. Esto demuestra que no se trata solo de leyes, sino de voluntad política, formación ciudadana y transformación cultural.
Frente a un problema estructural como la omisión en el cumplimiento de la cuota alimentaria, se requieren respuestas estatales que no solo estén escritas en normas, sino que impacten directamente la vida de quienes cargan con la responsabilidad diaria de la crianza.
Más allá del diagnóstico, el compromiso académico implica proponer respuestas viables y urgentes con perspectiva de género, como las que se detallan a continuación:
- Congelamiento legal de deudas por pensión en colegios y jardines mientras se resuelve la demanda alimentaria.
- Prioridad procesal real para demandas de alimentos, con plazos máximos de admisión judicial de 10 días hábiles, sin excepciones, como sucede en medidas de protección en violencia intrafamiliar.
- Implementación de mecanismos automáticos de embargo desde el momento en que se acredita la mora, sin necesidad de trámite judicial adicional, similar a como ocurre con obligaciones crediticias bancarias.
- Creación de una línea estatal de anticipo de cuota alimentaria con recuperación directa al deudor, garantizando liquidez inmediata al menor y evitando que la madre asuma sola el costo de la espera judicial.
- Obligatoriedad de cursos de corresponsabilidad parental para los deudores alimentarios, como condición previa a cualquier beneficio procesal, acuerdo o exoneración.
- Campañas masivas de conciencia pública que desnaturalicen la omisión como forma de “castigo” hacia la madre, y que reafirmen que la responsabilidad parental no es optativa ni negociable.
Es devastador constatar cómo, en pleno siglo XXI, muchos hombres en Colombia siguen considerando opcional su responsabilidad parental. Resulta miserable que el incumplimiento de la cuota alimentaria sea banalizado con frases de los mismos apoderados y de los obligados, como “solo son dos meses” o que se justifique trasladando toda la carga a la madre bajo el argumento de que “ella gana más” o “ella sí puede”. Peor aún, se ha naturalizado que exigir judicialmente este derecho sea visto como un acto de odio, como si la demanda alimentaria fuera un ataque personal y no una herramienta de justicia mínima. Esta cultura machista no solo reproduce desigualdad: la legaliza socialmente, responsabilizando a las mujeres por la omisión de otros y dejándolas solas en la batalla por sostener la vida de sus hijos.
1 Corte Constitucional en Sentencia 1033 de 20021.
2 La ley recibe este nombre en honor a Sarita, una niña con discapacidad al cuidado permanente de su madres que espero durante años a que se resolviera un proceso judicial de alimentos.